Sobre la multitud de ojos
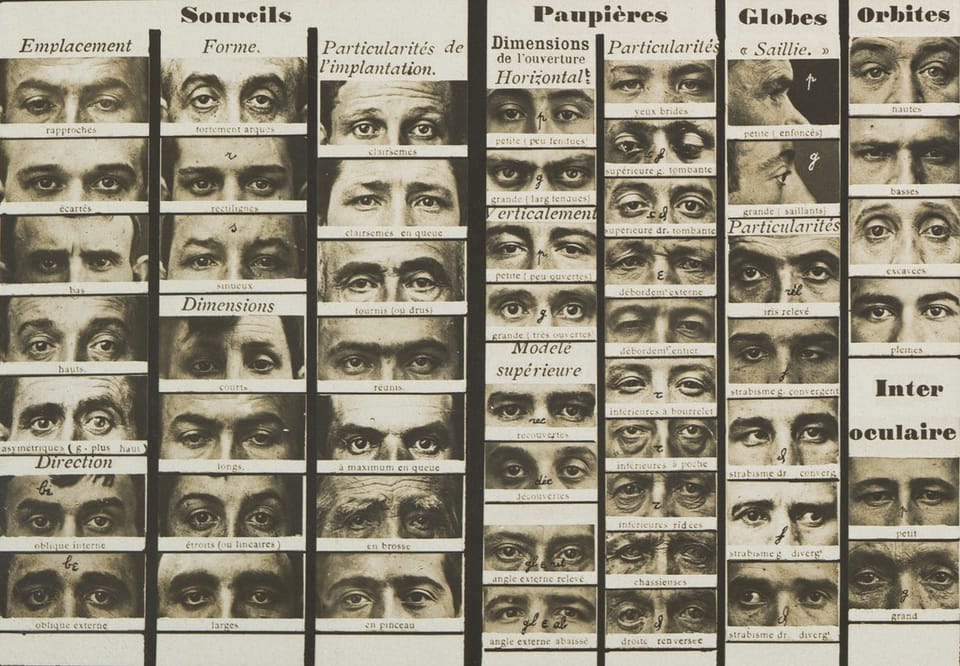
Nada más despertarme consulto mi teléfono. Intenté dejar de hacerlo, pero es que es mi despertador. Tengo que tocarlo y mirarlo: desde primerísima hora, mi apéndice-red, protuberancia en mi mano, resplandece y me reclama. Miro. Desinstalé la aplicación de Twitter hace meses, así que mi dieta se basa en Instagram y Reddit; el primero me aburre y el segundo es mucho menos vistoso. Así paso un minuto con la mirada perdida en una postura incomodísima, en vez de cinco o diez. Paso los ojos y el dedo, en sincronía involuntaria, por la pantalla. Y entonces me levanto.
Esta costumbre mía empezó hace muchos, muchos años. Tal vez se gestó antes de que yo misma naciera. Es difícil establecer un origen: del chip al microchip, de una pantalla en blanco y negro a varias pulgadas a todo color. Todavía era una niña cuando el internet en los móviles se hizo una realidad. Qué suerte, pienso a veces, haber conocido la influencia de masas de esta conexión inalámbrica ya como joven adulta. Llevo una pantalla siempre conmigo desde los 18 años.
En 1999, un millonario fortuito de la burbuja de las punto-com, Josh Harris, ideó su particular bienvenida al nuevo milenio. Alquiló un enorme almacén abandonado en pleno Manhattan y montó un búnker con cabida para cien personas. Lo llamó Quiet. Todos los espacios eran compartidos, sin paredes ni puertas, y un circuito de cámaras hacía de ojos en cada estancia, grabando y retransmitiendo las 24 horas. La entrada se pagaba renunciando a los derechos sobre la imagen, y una vez dentro no se podía salir. Así lo resumía Harris en el documental We Live in Public:
“Dejad vuestro dinero en casa, aquí todo está a vuestra disposición… Excepto el vídeo que grabemos de vosotros. Eso nos pertenece”.
Harris se hizo millonario en parte porque la bolsa es un invento extraño, pero también porque arriesgó con dos ideas en el momento adecuado: en el futuro, todo estaría en internet, y en internet nada puede ser privado. Antes de que estallara la burbuja en 2001, cuando todavía estaba en la cima del éxito, Harris defendía sin pudor que su negocio era «programar las vidas de la gente». Imaginó a los anunciantes encantados con la información que recibían desde los ordenadores personales de sus potenciales clientes, y de forma aún más clarividente, imaginó a la población ansiosa por renunciar a su privacidad a cambio de un poder infinito para ser observadores y observados.
En Quiet hubo cola, y lista de espera, para lo que terminó siendo un experimento coercitivo sobre el colapso de límites entre lo privado y lo público. Además de cámaras, todas las estancias tenían pantallas, y los habitantes de Quiet podían ver cuánta gente les estaba viendo en un momento dado. Así «Podían ingeniárselas para aumentar la audiencia y cobrar ese brillo que produce el ser mirado por una multitud de ojos, esa luminosidad de alto voltaje que da la atención masiva», dice Olivia Laing en La ciudad solitaria. Eso era lo que Harris había previsto que querrían. Entrevistados diez años más tarde, ninguno de los voluntarios se arrepiente de haber participado. Vivieron así más de un mes. El proyecto terminó con un desalojo masivo en Nochevieja; en ese almacén en Tribeca comenzó parte del siglo XXI.
«La pantalla como profiláctico de la mirada evita el malestar antiguo de fagocitar a la cara la intimidad de la gente» –expresa Remedios Zafra en Ojos y capital– «Los ojos son aprehensivos si son vistos con sus brillos y estrellas porque llevan el sujeto detrás, a cuestas… Si se dan escondidos en la pantalla parecieran más autónomos y liberados de responsabilidad en el otro, relajados en su búsqueda insaciable de ‘ver’ y en la tranquilidad de desaparecer (pero seguir viendo) sin consecuencias».
Tal es la extraña protección que ofrecen las pantallas en las que vivimos. No solo brindan imágenes sin fin, sino también una cubierta, un parapeto, una máscara. Una interacción incompleta, expuesta a la vez que protegida de subjetividades ajenas. Y, aunque no nos demos cuenta, al pasar los ojos por la pantalla estamos evaluando. Constantemente. En su prolífico ensayo El fin del amor, Eva Illouz defiende que vivimos inmersos en un capitalismo escópico, que se vale de la mirada como instrumento fundamental imponiendo una abundancia de imágenes. En este excedente, el ojo tiene que adaptarse: debe valorar con rapidez, sin detenerse, así que lo hace unilateralmente y de forma binaria. Cualquier cosa que se ponga delante puede ser reducida a una imagen, dos dimensiones, y clasificada inmediatamente en bonita o fea. Gusta, o no gusta.
“La evaluación es un rasgo característico de las organizaciones burocráticas que giran en torno a la valoración, al desempeño y la productividad. Sin embargo, hoy ha pasado a ser una actividad social generalizada, extendida a los medios masivos y a las redes sociales, que la ponen en práctica a través de los botones de ‘me gusta’ y ‘compartir’. De hecho, resulta difícil concebir las redes sociales sin considerar el rol crucial que desempeña la evaluación”.
Evaluando y eligiendo, obligados a aseverar constantemente quiénes somos a través de qué elegimos mirar y dónde elegimos mirarlo; comparando con valores que cambian caprichosamente y sin previo aviso, mediados por una evaluación algorítmica previa que desconocemos y olvidamos. Y así pasan los días y ya no hay vida privada ni pública, ni separación entre trabajo y ocio. Algo en nuestro bolsillo vibra, algo en nuestra mano brilla: alto voltaje, nuestra atención entre la multitud de ojos. Y cuanto más miramos, más rápido tenemos que pasar por encima, y más difícil es ver algo que no se deje ordenar entre el “me gusta” o “me perturba”, y más hambre tenemos de que alguien nos vea y quiera reconocernos en vez de ordenarnos, participar en nuestra intimidad en lugar de fagocitarla.
«Internet es algo que le gusta a todo el mundo, pero como toda experiencia humana, nos irá incomodando más y más… Hasta que nos sintamos atrapados en las cajas, cada vez más pequeñas, de lo virtual, con todas nuestras acciones siendo cuantificadas. Un buen día nos despertaremos y nos daremos cuenta, colectivamente, de que somos sus sirvientes». Esto lo dijo Josh Harris, harto ya del invento, en 1998. Puedo que por eso lo llevara hasta las últimas consecuencias. Después de someterse a sí mismo a un Quiet a pequeña escala tras el crash de 2001, se retiró a vivir en una granja completamente analógica. Puede ser un genio o un sociópata; desde luego todavía es lo suficientemente rico como para poder permitirse vivir en analógico.
Sigo usando esta pantalla mía de despertador. Sigo mirando y observando con creciente incomodidad el ser mirada. Este apéndice-red es inescapable, lo contiene todo, ofrece innumerables servicios de los que resulta imposible prescindir. Pero ante el parpadeo incesante, me rebelo como puedo. Una máxima aparece en mi cabeza, privada, cada vez que me sorprendo sincopada entre los ojos. Dice así: ¿Qué hace esta pantalla por mí, y qué me está obligando a hacer?
